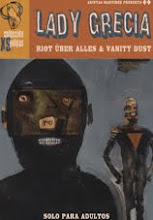jueves, 3 de mayo de 2012
DE CÓMO ACABÉ EN LA CÁRCEL ENAMORÁNDOME LOCAMENTE DE UN GORDO DEMENTE
Todo el mundo tiene un sueño.
Dicen que lo primero es escoger tu estrella.
Miras al cielo durante una noche despejada y buscas. El amor te guiará, dicen, y creo que eso es algo muy cierto. No se puede vivir con la sensación de que no amarás. Pasa que a la mayoría nos cuesta encontrarlo. Pero ese amor, el tuyo, es como los ojos de un pequeño colibrí.
Hay animales que se comen a los colibríes, porque su condición de depredadores naturales los exculpa y los protege. Por eso se los comen. Se los comen absolutamente a gusto, sin toser ni arrugarse. Todo el mundo tiene un sueño, y ese sueño es el amor, porque en este maravilloso mundo a veces es fácil desanimarse. Pero no es esa la respuesta de un corazón valiente. Los corazones valientes siguen adelante, con paso firme.
Esta es mi historia. Y vosotros, mis amigos, sois los testigos de mi triunfo.
Las palizas, a pesar de gozar de buena salud y multitud de manos firmes dispuestas a darme lo mío, dejaron de ser suficientes cuando, tras una sesión un tanto excedida, me dejaron en coma durante nueve o diez días. Luego ya no quisieron seguir, porque decían que había hombres que les hacían preguntas al respecto y que querían hacerles daño. Yo les animaba, provocaba su ira como siempre, esperaba que fueran capaces de perder los nervios como antes y que empezaran por cogerme del pelo. "Eh", les decía. "Soy yo, ¿vale? Y nada de lo que digan esos señores tiene que afectar a nuestra sana relación". Mi "relación" con la gente era lo único que lograba abstraerme de mi cruel y tediosa mundanalidad. Somos un mundo, un mundo maravilloso lleno de gente. Todos juntos, si nos cogemos de las manos y pensamos al unísono en lo mismo, haremos cosas estupendas.
Me gusta coger a la gente de la mano.
Me gusta que me cojan. En general.
Pero después del coma nadie quería cogerme. Yo estaba muy triste y pensaba "vaya, nadie quiere cogerme violentamente y humillarme hasta decir basta". Recordaba -no sin humedecer mis ojos de tristeza y añoranza- cuando la gente traicionaba constante y sistemáticamente la confianza que yo (relamiéndome) siempre les otorgaba sin ambages.
Quiero mucho a la gente. La gente fue buena conmigo durante un tiempo. Hicieron todo lo deseable: destrozaron mi casa, golpearon a mi mujer delante mío, me humillaron en público, ajaron todo rastro de dignidad que pudiera yo albergar en algún escondite de mi ridícula alma. La encontraron y se mearon encima. Se mearon encima de mi mujer. De mi padre. Mataron a mi padre de mil formas indirectas. Y a mi madre, a mi madre le dieron lo suyo. Una buena, ya lo creo: me miraban y decían "eh, estamos jodiéndote a base de bien". Yo, agradecido como estaba de su dadivosidad, me mostraba aún más solicito y entonces jugábamos a El despistado. El despistado es un juego la hostia de divertido que consiste en hacerte el despistado mientras a tus espaldas se urden los más siniestros planes para hacer de tu existencia un pozo de desesperación y pura crisis nerviosa. A veces, cuando había suerte, alguien me obligaba a autolesionarme. "Te lo mereces", me decían. Yo, henchido de júbilo, no era capaz de agradecer lo suficiente sus esfuerzos. Y esto era, básicamente, porque normalmente tenía la boca ocupada por la mordaza -física o metafórica- que me hacía callar como una cerdita tontorrona y abnegada.
Callar al estilo de las cerditas tontorronas y abnegadas es algo que siempre he querido compartir con aquellos que más quiero, de forma bidireccional y alternada. Pero siempre me ha resultado complicado, porque en el momento en el cual me tocaba doblegar la voluntad de la otra persona como echando vinagre sobre una lombriz, en realidad no me sentía del todo bien. Y no es que esté mal hacer todo el daño posible a los demás, ni mucho menos: no hay mejor sedimento en la memoria de uno mismo que el dolor producido a los demás a través de la propia frustración e incapacidad para entender ni un poco las cosas. No, no se trataba de eso, pues siempre he apreciado sobremanera ver a la gente enloquecer de frustración, consumidas por la derrota y el sinsentido de la agresión gratuita y arbitraria. Era, básicamente, un deseo egoísta de ser yo quién disfrutara de toda esa demencia. El fruto abyecto de la conciencia crea adicción, ya lo creo. Sentirse víctima; una víctima cagona, llorona, fuera de lugar, mentirosa y de pezuñas sucias y desagradables al tacto y al olfato. Ser obligado, sometido, intentando inútilmente justificarte como lo haría una putita iletrada y desobediente que no ha hecho los deberes, señor.
Todo fue maravillosamente mientras mi cuerpo aguantó los envistes y las violaciones sistemáticas a mi dignidad. Guardo excelentes recuerdos que incluso han llegado a excitarme sexualmente. A veces, cuando me desbordo, me convierto en una gorda y sudorosa cagada, lista para ser pisada. Entonces mi sexo -descomunal, retorcido en sí mismo, nido de hermosos quistes e infecciones "de coleccionista"- se prepara para ser meneado. Ahora, que de nuevo he encontrado la felicidad, tengo una relación envidiable con mi gangrena espiritual y con el feísmo implícito hasta en el más insignificante de mis gestos. El fracaso total de un organismo multicelular que ha conseguido "ir más allá": buscar su camino, por así decirlo. Como un pony chiquitín, el arcoiris entre las piernas de un juguete humano de Casco Azul. Pony chiquitín (chiquitín) por el prado del planeta Cáncer de Sida (y) suma y sigue. Negros con cadenas. Asado de recién nacido. La presunta poesía experiencial de una pija de mierda recolocándose el fular mientras alguien aprieta el consabido botón rojo de Ahora-sí-que-estamos-jodidos.
Creía yo que nunca volvería a encontrar la felicidad. Una vez recuperado del coma en el que me sumieron los continuos golpes que yo no paraba de suplicar, parecía que ya nada volvería a ser lo mismo. Los derechos humanos, la lógica de la piedad, el sentido común y otro montón de cosas igualmente deleznables oscurecían con sus nubes negras las montañitas nevadas de los unicornios y la tumba pisoteada de las madres justas y los aromas arios y puros. Ya nadie quería, o eso me parecía a mí, joderme la vida hasta la extenuación. Por mucho que rogara, no hallé quien rebajara hasta lo irrecuperable mi ya de por sí dudosa condición de ser humano. Mi mejilla, ansiosa por ser rajada sin motivo alguno por zíngara navaja, se ulceró de pena. De pena y también porque no paraba de pellizcármela, aplicándole esmeradamente correctivos, alimentando como podía una humilde aunque sincera infección. Eso fue lo único que logró sostener mi ánimo. A veces provocaba a personas que no me conocían, esperando que volcaran sobre mí toda su fatal furia, pero lo único que conseguí fueron limosnas. Un par de cigarrillos en el cuello, media violación (dispersa y desapasionada, todo sea dicho), insultos estándar y unas patadas en la espalda. Eso fue todo. ¿Era pues mi vida un salvoconducto al fracaso emocional? ¿Dónde estaba la disciplina militar, el sadismo impúdico, las ganas de hacer mal al prójimo sin motivo aparente? El mundo parecía haberse muerto. Gritaba yo "putas" y "dadme fuerte o voy a conquistar por la fuerza el culo de vuestros pequeñines". Nada. Una barrera invisible de insufrible respeto y pacto de no-agresión amargó mi existencia hasta casi disolverla. Necesitaba marcha, un poco de tú-ya-sabes. Que me hicieran sentir mierda de perro, como siempre había sido. Como pus grumosa. Maldita sea, ansiaba beber meado ajeno como agua de mayo. Que me midieran el lomo como a una pieza de ganado, fuerte y con pulsión matarife, sin miramientos ni homosexualidades innecesarias. Como debe ser: a por todas, estilo aviador.
Pasó algún tiempo hasta que hallé la solución. Y, amigos míos, os confieso que me mofé bastante de mí mismo por no haberlo visto antes. "Pobre imbécil", me dije. Me lo dije unas cincuenta veces. Al final me grité.
Me encontraba yo envenenando a unos patitos en un parque cercano a mi casa cuando vi cómo se abrían ante mí las puertas de Babilonia de mano de la mismísmima Puta Local Residente. Otra vez la visión, casi tu madre in flames. Como antes. El brillante dolor de la humillación inmerecida, de la agresión por parte de pobres imbéciles que solo podían encontrar placer en el dolor de los demás. De repente, como el ojal de un mandril de 20 metros, se abrió ante mí dicho pasaje como las páginas de un libro sacro. Diáfano, evidente, supremo e infalible.
Me uní a la manifestación.
En cierta manera como estar en casa. Un montón de imbéciles gritando cosas, negando estrepitosos en su soberbia que eran sus imbéciles madres las que lavaban su ropa interior y pagaban la conexión a internet mediante la que conspiraban, o creían que conspiraban, plenamente imbuidos en su fantasía heroica de tilde oligofrénica. Me enamoré al instante: bocas fangosas, rayanas en una obtusa grosería más allá de cualquier lógica justificable, hablando a bocanadas -mas sin saber- de cómo su autoengaño había llegado a colonizar por completo su cancerosa y paupérrima noción de la realidad. Era exquisito, obsceno, pornográfico. Autoproclamados siempre bajo error, cimientos de un futuro embalsamado de excremento de paloma; tratándome con cuidado, haciéndome uno de los suyos sin peaje alguno ni prueba de fe que cerciorara ni lo elemental para el caso. Un lugar perfecto -véase- para obtener un linchamiento en condiciones.
Empecé a salivar, incluso tuve que masajearme un poco los huevos. Estaban tersos como dos rocas californianas, listos para entrar en combate. Al mismo tiempo -como una promesa de felicidad espartana- una conga de policías uniformados dejaban escapar, como el polen de la más bella flor, emanaciones hormonales capaces de tumbar a un toro de lidia. Armados, drogados, motivadísimos, listos para hacer daño a tope. El paraíso.
Todo pasó muy rápido. La agresión sexual, de cómo me acusaron de varias cosas, todos: ellos y también los del otro lado. Los golpes, los empujones, el gas, mi imparable erección hacia las estrellas donde viven los unicornios y los marineros turcos. Fue sencillísimo. Tanto que me costó creer que yo, irreductible espeleólogo de la miseria, no hubiera dado con tan flagrante mina virgen y despatarrada de par en par. Cada vez que lo recuerdo, pienso para mis adentros "muchacho, ése era el as que escondieron en tu manga mientras electrocutaban a tu perrito". Mecachis el no haberlo visto antes.
Me acerqué y debo decir que, básicamente por su aroma, al principio tuve dudas. Pachuli y jabón de Marsella. Su aparencia era detestable, francamente muy odiable. No tanto como yo, claro. Pero reconozco que aquella criatura era una mierda muy, muy gorda. Algo me guió a ella. Gritaba mucho aquella hija de diez mil leches; al parecer quería la independencia de no sé qué lugar -creo que es una zona que no sale en los mapas de carreteras-. Llevaba una bandera con un estampado de calzoncillo antiguo. Pronto me percaté de que tenía amigos, seguidores que secundaban su discurso, al tiempo que también blandían calzoncillos con el mismo estampado de rayas. Entre ellos detecté dos muchachos guapísimos, de bíceps gladiadores, con los que sin duda podían desfigurarme la cara sin problemas y a la primerita de cambio. "Vive dios que me voy a beber el sudor de sus nudillos", me dije. Así que acércome a la cerda de la bandera-calzoncillo. Cerca, muy cerca. Joder, cómo olía. Menudo drama. Más cerca aún. Totalmente cerca: casi que yo era ella. Como su pelo, más incluso que su ropa. Así de cerca. Más.
Claro que me notó, pero le costó reaccionar. Me atemoricé un poco cuando calibré la posibilidad de que a aquel saco de carne y pelamen no le incomodara la evidente transgresión a su espacio vital que yo tan esmeradamente estaba llevando a cabo. Me dejaba notar, pero parecía que a aquella cochina le estaba pareciendo -como poco- estupendo.
Afortunadamente, pronto se cambiaron las tornas. "Ah", dijo, como quien acaba de pincharse con una jeringuilla en un descampado. "Ah", y después "baboso" y "Socorro socorro". "Ahora, bonita", me dije. Ahora estás en el tono. Seguí y me puse muy violento con ella. Le lamí la cara, le dije que era una buscona y le obligué a tocarme ahí. No me gustó: antes ya comenté que no es papel que más me agrada desempeñar. Pero, en fin: grandes gestas merecen grandes esfuerzos. Así fue como los dos gladiadores de peinados terroristas me instaron a parar -cosa que, por supuesto, no hice- hasta que empezaron los empujones. Casi. Un poco más. Solo tuve que intentar apuñalar a uno con un bolígrafo -que siempre llevo encima, no vaya a se que se tercie escribirme la palabra "barata" en la frente- para que la situación adquiriera la solera requerida.
Por fin, amigos míos: de nuevo unicornios, arcoiris, sangre de colorines, brillo acuoso en mis pupilas dilatándose más y más tras cada impacto. Puñetazos, insultos, soberbios empujones romanos: me escupieron a conciencia. Alguien me retorció el brazo. Mis huevos ardían de alegría ultrafeliz.
Y luego, la policía. Me estaban dando por todos lados, como en la vida misma. Serenidad, eso es: serenidad y sentirse arropado por el manto espinoso de la larga noche neoliberal. Se me turnaban, mientras yo me decía "estoy en una feria" y "esto es verdaderamente maravilloso, súper, de fábula". También no paraba de repetirles "caliente, caliente" mientras dibujaba, con mis labios ensangrentados, lindos mosaicos novecentistas sobre las prietas perneras de sus pantalones. Incluso recuerdo momentos en los que no sabía a quién prefería, si a todos aquellos subproductos de lecturas universitarias superficiales y sin duda malentendidas o a los bravíssimos uniformados. Todo apestaba a sudor occidental y a lobotomía. Sopena del pachuli.
A todas luces, alguien con uniforme es
1. Más elegante
2. Más alto
3. Seguramente más propenso a perder los estribos (altamente recomendable)
4. Menos oscuro de piel (por lo que ratifico que su aroma íntimo es consecuentemente menos fuerte)
5. Con órganos genitales más irregulares (y, por tanto, sorprendentes y listos para descorchar champaña sin manos)
Así las cositas -en secreto pues mi amor es universal de cara a la galería- aprecié más la porra y la culata que los calcetines rellenos con bolas de billar.
Resistencia a la autoridad, agresión, apología del terrorismo independentista, reunión ilícita, intento de violación, intento de secuestro, intento de homicidio con "arma blanca".
Perfecto. Y todo tan solo en una mañana.
Y llevar la picha fuera: pero de eso siempre se olvidan. Como si no fuera lo suficientemente meritorio para tenerlo en cuenta. Al final uno piensa que esas cosas son producto de la mala fe.
Una vez cerrado el círculo, ahora debéis dirigir vuestra vista hacia el lugar más oscuro de la celda.
Sí.
Eso. Eso es amor.
Y lo mejor es que, al parecer, me odia.
PD:Juro por dios santísimo que cuando se me tira encima y me corta la respiración con su sobrepeso en caída libre me siento como la más afortunada de las mujeres. Díselo a tu madre: que se muerda ahí el labio de la envidia.